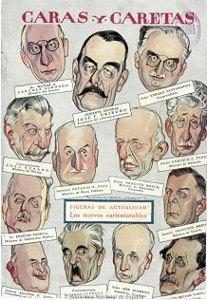Aquel nefasto golpe del 30
Rubén Alejandro Fraga
- Opiniones
- Sep 6, 2016

Amanecía el sábado 6 de septiembre de 1930 cuando unos aviones de guerra sobrevolaron la ciudad de Buenos Aires arrojando hojas con una proclama revolucionaria. Enseguida, cerca de un millar de efectivos militares, formados principalmente por cadetes del Colegio Militar de la Nación y de la Escuela de Comunicaciones, se pusieron en marcha desde El Palomar, a las órdenes del general José Félix Uriburu. El destino era la Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo; el objetivo, el derrocamiento del gobierno constitucional del caudillo radical Hipólito Yrigoyen, quien el día anterior había delegado el mando en el vicepresidente Enrique Martínez.
Aquella mañana la columna de sublevados recogió a su paso considerable apoyo civil. El grueso del Ejército se mantuvo indiferente, pero tampoco defendió a Yrigoyen. El “Peludo”, viejo y enfermo, se había aislado cada vez más de los sectores populares que lo habían elegido presidente en 1916 y 1928.
 Don Hipólito tenía 78 años y es cierto que no las tenía todas consigo, pero la conspiración que comenzó a urdirse en su contra desde el mismo momento en que ganó las elecciones que habilitaron su segundo mandato se debió más a sus aciertos que a sus errores.
Don Hipólito tenía 78 años y es cierto que no las tenía todas consigo, pero la conspiración que comenzó a urdirse en su contra desde el mismo momento en que ganó las elecciones que habilitaron su segundo mandato se debió más a sus aciertos que a sus errores.
Aquel 6 de septiembre, del que hoy se cumplen 86 años, el único incidente serio se produjo al pasar la columna de golpistas frente al edificio del Congreso de la Nación, desde donde fue tiroteada por simpatizantes radicales.
Un joven oficial del Ejército con una pierna enyesada pidió expresamente poder participar del movimiento golpista e incluso fue filmado exultante, subido al estribo del auto de Uriburu: era Juan Domingo Perón.
Cuando el líder golpista entró en la Casa Rosada sin encontrar resistencia, lo esperaba el vicepresidente Martínez, quien firmó la entrega del poder. Yrigoyen, quien se hallaba en La Plata, presentó a su vez la renuncia por escrito. Su humilde casa en Buenos Aires fue saqueada y destrozada por la turba opositora. Dos diarios oficialistas fueron incendiados. Los desmanes fueron tales que obligaron a Uriburu a establecer la pena de muerte sin juicio previo para quienes fueran sorprendidos cometiendo actos vandálicos.
El periodista y empresario uruguayo Natalio Botana, con su diario Crítica, había encabezado una feroz campaña psicológica preparando a la opinión pública para que aceptara el golpe.
Terminaba así la primera etapa de gobierno popular en la Argentina y se consumaba el primer golpe de Estado en el país, una nefasta práctica que se repetiría ininterrumpidamente hasta 1983 en una suerte de péndulo entre gobiernos constitucionales y regímenes de facto.
 Uriburu, asumió la presidencia dos días después, frente a una Plaza de Mayo colmada de gente. Junto a él, en el balcón de la Casa Rosada, pudo verse a los que serían sus ministros, conocidos rostros y apellidos de la oligarquía: Santamarina, Bosch, Sánchez Sorondo, Beccar Varela…
Uriburu, asumió la presidencia dos días después, frente a una Plaza de Mayo colmada de gente. Junto a él, en el balcón de la Casa Rosada, pudo verse a los que serían sus ministros, conocidos rostros y apellidos de la oligarquía: Santamarina, Bosch, Sánchez Sorondo, Beccar Varela…
En su libro La República perdida (que fue llevado al cine en 1983 en un documental dirigido por Miguel Pérez), Luis Gregorich señala que, en realidad, Uriburu quería fundar un nuevo régimen de corte fascista. Había dicho con toda sinceridad: “Cumple a nuestra lealtad declarar que si tuviéramos que decidir entre el fascismo italiano y el comunismo ruso y vergonzante de los partidos políticos de izquierda, la elección no sería dudosa”.
Ex inspector general del Ejército, a Uriburu lo llamaban “Von Pepe”, por ser cultor de la tradición militar prusiana. Sin embargo, este fascista vernáculo tuvo que conformarse con admirar al italiano Benito Mussolini, ya que el alemán Adolf Hitler y sus bestias nazis todavía no eran muy conocidos a nivel mundial.
Manuel Gálvez contó que una dama de la oligarquía porteña dijo que “el general Uriburu es más grande que José de San Martín”, porque había echado a los radicales, “unos canallas y chusmas”, mientras que San Martín había echado a los españoles, que al fin y al cabo, eran “personas decentes”.
La dictadura de Uriburu estableció una dura represión y hubo fusilamientos y detenciones masivas. En la “sección especial” de la Policía se introdujo por primera vez el uso de la picana eléctrica, instrumento que tendría después un éxito ininterrumpido.
Adelante radicales
Aunque Yrigoyen, su jefe, estuviera confinado en la isla Martín García y por más que sufriese las persecuciones del nuevo régimen, el radicalismo demostró que seguía gozando del apoyo popular.
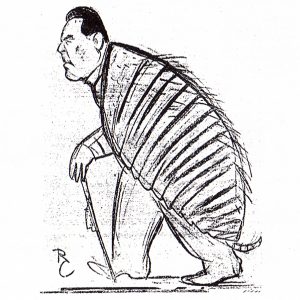 El 5 de abril de 1931 hubo elecciones para gobernador y vice de la provincia de Buenos Aires. Contra lo que esperaba Uriburu, la fórmula compuesta por los radicales Honorio Pueyrredón y Mario Guido derrotó a la de los conservadores Antonio Santamarina y Celedonio Pereda.
El 5 de abril de 1931 hubo elecciones para gobernador y vice de la provincia de Buenos Aires. Contra lo que esperaba Uriburu, la fórmula compuesta por los radicales Honorio Pueyrredón y Mario Guido derrotó a la de los conservadores Antonio Santamarina y Celedonio Pereda.
Las elecciones fueron anuladas. La gente no había aprendido a votar.
Con todo, Uriburu no pudo alcanzar ninguno de sus objetivos. La mayoría de sus amigos de la oligarquía no veían con buenos ojos los ideales fascistas y preferían las tradiciones británicas. El primer golpista argentino tampoco pudo convencer a Lisandro de la Torre, fundador de la democracia progresista, para que aceptara ser candidato oficial en las próximas elecciones presidenciales. De la Torre optó por presentarse como candidato opositor, junto al socialista Nicolás Repetto.
Entonces pasó a dominar las escena otro protagonista del golpe de 1930, el general Agustín Pedro Justo, quien había sido ministro de Guerra durante la presidencia del radical Marcelo Torcuato de Alvear.
Para las elecciones, Justo, un “liberal” a la Argentina con el corazón puesto en Londres, inventó la “Concordancia”, un pacto entre conservadores, radicales disidentes y socialistas independientes, del que sería candidato. ¡Un número puesto!
El 8 de noviembre de 1931, mientras el radicalismo estaba proscripto, Justo y su compañero de fórmula, el doctor Julio Argentino Roca hijo, ganaron las fraudulentas elecciones que dieron comienzo a lo que se denominó la “década infame”.
Pocos meses después y ya casi olvidado, murió en París el general Uriburu. En sus funerales sin pueblo desfilaron las huestes de la Legión Cívica. Eran los paramilitares fascistas de la época, un poco más distinguidos y marciales que los que vendrían después.